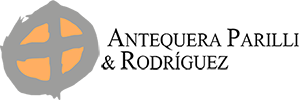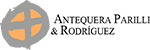Venezuela tiene una relación histórica con el aguacate, puede que no tan famosa como la de la gastronomía mexicana o la juventud estadounidense con sus famosos avocado toasts, pero ¿quién en nuestro país no ha disfrutado de una guasacaca?
Asimismo, tenemos un extenso cultivo de aguacate de este a oeste, que abarca gran parte del territorio nacional, además de seis variedades dominantes (de 23 en total) que surgieron en la década de 1960, y fueron mejorando genéticamente, cuando agricultores venezolanos cruzaron nuestra fruta local con semillas traídas desde República Dominicana.
Esta mezcla dio como resultado una fruta de gran peso (una de las especies –russell– puede superar los 4 kilos) y generosa pulpa cremosa que ya ha empezado a ganar cierta fama internacional, y cuyo mejor representante es el aguacate de Yaracuy, estado centroccidental que domina 73 % del cultivo de esta fruta en el país.
En reconocimiento a estas características tan particulares, el Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual (SAPI) otorgó al aguacate yaracuyano el registro como Indicación Geográfica Protegida (IGP), solicitado por la Asociación de Productores Agropecuarios Aguabas. El de Yaracuy es el primer aguacate que recibe una IGP en Venezuela.
Las variedades de aguacate nacionales son ideales para la cocina: su pulpa es mantequillosa y generosa, tiene un aroma herbal y frutal, además de un alto grado de umami, y su semilla sea fácilmente removible. Estas características únicas lo hace un ingrediente fundamental para diversas preparaciones, entre esas, la de la guasacaca (de origen venezolano), que el sitio especializado en gastronomía Taste Atlas acaba de incluir en el top 10 de las mejores salsas del mundo.
Esta Indicación Geográfica Protegida es la décima que otorga el SAPI y se une a otros productos de exportación que ya tienen fama y reputación en los mercados internacionales: los cacaos Carenero, Caripito, de Choroní y de Patanemo; el cocuy larense, café de Mérida, café de Boconó, ají margariteño (“dulce”, en comparación con los picantes de otros países) y miel de Kavitepuy Gran Sabana, además de las denominaciones de origen Cacao de Chuao, Ron de Venezuela y Cocuy Pecayero.
El cacao, que es –por ahora– el producto predominante en las IGP venezolanas, suele tener una buena combinación con el aguacate cuando se hace chocolate, especialmente en preparaciones dulces como mousses.
Como nota al margen, la producción de cacao en Venezuela podría ser un agente dinamizador de la economía si se mejoran los procesos y estándares en la producción, cosecha y traslado. En general, el cultivo de cacao es sostenible, pues se hace mediante prácticas que minimizan el impacto ambiental, los productores reforestan con cacaoteros locales y practican actividades que asocian la conservación y la producción de cacao con el turismo verde.
En este sentido, la IGP yaracuyana (que tiene 12 variedades altamente valoradas en el mercado) podría mejorar las oportunidades de venta del aguacate fuera de Venezuela, que ya tiene a esta fruta como uno de los principales productos no tradicionales de exportación y que podría aprovechar un mercado internacional dinámico en el que la demanda (se espera que el mercado mundial crezca 5,78 % anualmente hasta 2027 y alcance los 21.050 millones de dólares en ventas) ha crecido impulsada, entre otros factores, por el aumento de la demanda de alimentos nutritivos y veganos, así como la venta de productos derivados como el aceite de aguacate y su mayor uso en diversas preparaciones.
Pan de Táchira: La décima primera IGP
Pero, el aguacate no es el último de nuestros productos que obtuvo una IGP; en marzo de este 2025, el Pan de Táchira (un estado andino) también recibió la suya, que honra más de 300 años de tradición de manufactura de masas heredada directamente de los migrantes pamploneses que fundaron la ciudad de San Cristóbal y que fue perfeccionándose con los aportes de los migrantes árabes, corsos, franceses y alemanes que llegaron al estado occidental.
Lo más distintivo del pan (sin conservantes, levaduras o químicos) de esta zona es la talvina, un prefermento natural / masa madre líquida preparada con harina de trigo, panela, agua de los manantiales locales, azúcar, papelón rallado y especias, que nació y se usa solo en Táchira y que, combinada con otros ingredientes secretos, compone todas las recetas de los distintos panes tachirenses.
La otra particularidad del pan tachirense es que, como el estado estuvo muy aislado del resto del país hasta 1925, las formas de hacerse no sufrieron influencias externas, ni variaciones impulsadas por la industrialización, o por la masificación del pan blanco, que sí ocurrió en otras partes de Venezuela. Este aislamiento permitió que los panes locales se hicieran, hasta ahora, con fórmulas y técnicas ancestrales en las que la talvina tiene diversas maneras de hacerse según la familia que la fabrique, lo que significa que este ingrediente se ha heredado de generación en generación de las familias panaderas artesanales que aún hacen vida en el estado.
La solicitud de la IGP para el pan la hizo el Consejo de Panaderos del estado Táchira (Consepan Táchira), organización que cobija a 28 asociaciones de panaderos y que ahora, se plantea acudir a la Unesco para solicitar que este producto sea designado Patrimonio Cultural y Gastronómico de la Humanidad. El trámite lo está haciendo Consepan junto con el Ministerio de Comercio Nacional.
El registro de la IGP concluyó un proceso de cerca de cuatro años, que inició cuando Consepan notó que el pan tachirense estaba perdiendo sabor y calidad y sufriendo algunas alteraciones en la manufactura que contravenían la tradición. Asimismo, la pandemia de Covid-19 y la migración interna de los tachirenses, que empezaron a hacer pan fuera de San Cristóbal, muchas veces los obligó a cambiar la receta según la ciudad en la que estén, lo que afectó la fabricación del pan en el resto del país, especialmente tomando en cuenta que lo que lo distingue es una combinación de factores ambientales, físicos (se cocina artesanalmente en hornos de adobe sobre una base cuadrada de piedra y boca redonda) y tradicionales, así como ingredientes locales.
Aunque de manera más limitada, el pan tachirense (también llamado “andino”) es conocido fuera de Venezuela, especialmente en las ciudades colombianas más cercanas a Táchira, esto le da la oportunidad de venderse fuera del país. Uno de los primeros pasos para darlo a conocer internacionalmente se dio en el Fitur de 2023, la feria de turismo internacional más importante del mundo, realizada en Madrid, donde un panadero tachirense ofreció su producto en el pabellón de Venezuela y que el Rey de España probó en esa ocasión, y ahora en Estados Unidos, donde un emigrante venezolano logró venderlo en Walmart.